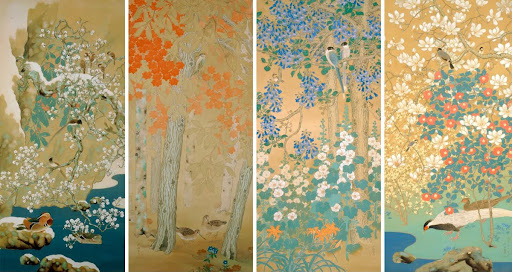Quizás los años, quizás la pobreza, quizás las ausencias, quizás el amor que se deja y el amor que se pierde, quizás los tumores en el útero de mi madre, quizás las manos temblorosas de mi padre. Quizás sea todo esto que me ahoga entre mudanzas, trámites y horas de oficina.
Me siento con la impunidad del sufriente, de entregarme a lo cursi con la candidez de un niño.
La ternura, los gestos de cariño, la cercanía, me resisto a pensar que sean una impostura. Y, si lo fueran, insisto en que el mundo es el que se equivoca.
Me aterra el silencio de la página en blanco, pero más me aterra la palabra que llega demasiado tarde, la palabra que se queda en el tintero y en la punta de la lengua. El silencio que se vuelve irrevocable por la cotidianeidad de la muerte.
El tiempo con su paso inexpugnable me robó el derecho de decir palabras bellas, de tomar bellas fotografías, de volver a escuchar la música que alguna vez bailamos, o pasar por la calle que alguna vez pasamos. Quiero darle a cada instante el gesto que le cabe: la palabra simple y honesta. Apropiarme de la palabra dicha a tiempo.
Entonces me hago cursi y me hago cándido. Me siento más estúpido, pero también me siento más humano.