Todas
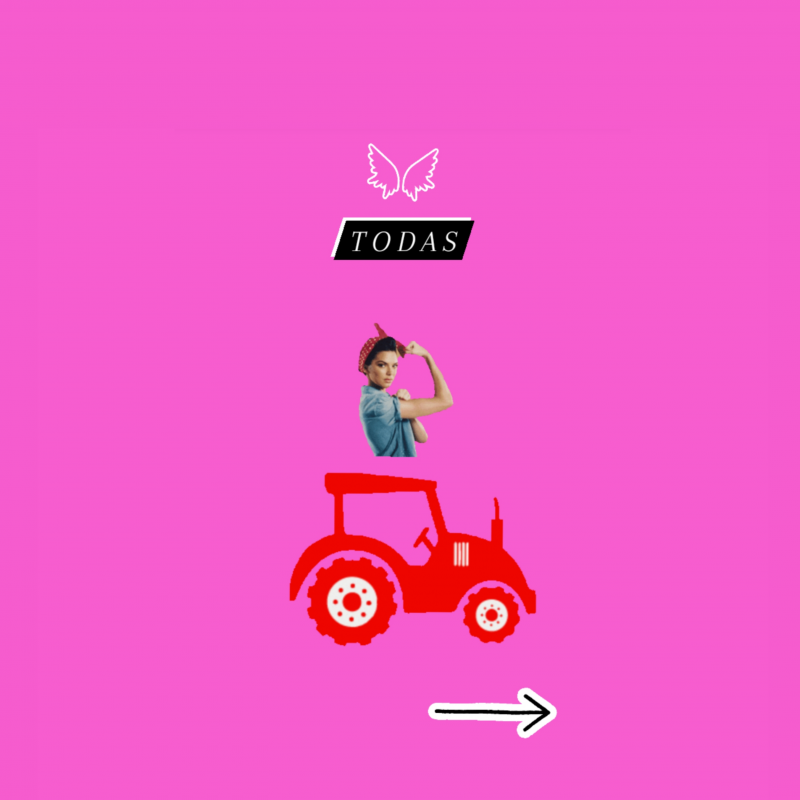
Todas alguna vez nos vimos sometidas al ritual, el más gratificante para cualquier niña. Te sientan, te besan la frente, cruzan los dedos y que te acompañe la suerte. No hay espacio para quejas, que sea lo que Dios quiera. Con el pie izquierdo papá presiona el pedal del embriague, pisa el freno con el derecho, suelta el freno de mano y te deja sola, no se despide, no te advierte, ¡no se demora…!
Todos están mirando, para presenciar la transformación del pichón, para escuchar el quiebre de la voz. ¡Para oír el grito! Capaz de cosechar todo trigo, capaz de ruborizar las mejillas en un segundo. Grito que transforma en volcán a un simple sismo. ¿Si me preguntaran que pasó? Grité del susto, porque no sabía cómo reaccionar, la premonición de mi cuerpo atravesando el establo, advirtiendo un final desastroso y sin reparos.
Tendría que hacer lo que me explicaron, lo que nos explican a todas, disminuir la velocidad, bajar la cabeza y aceptar. Admitir que no podes tener el control, girar la llave y detener el tractor. Ya leí cientos de manuales, ya me empapé de información, tengo miles de conocimientos sobre el desconocer, sobre cerrar los ojos y esperar a que el resto dirija tu propia función. Aplaudieron, festejaron, brindaron. ¡Como premio la cabeza de un chancho! Supuestamente la fiesta era para mí, pero nadie me preguntó si yo quería una cabeza, ni si estaba feliz. Me conformaba con volver a usarlo, sentirme completa sin aguardar los aplausos.
Más tarde entendería lo que estaban celebrando… Completamente preparada para convertirme en una mujer, porque había aprendido a hacer lo que estaba bien, lo que nos corresponde a todas, disminuir la velocidad, resistirte a la adrenalina, desconocer a qué sabe a la liberad, agachar la cabeza, martirizar al corazón y castigarlo por hacer huelga. Resulta que la única esperanza es que aprendamos a pisar el freno, sin antes enseñarnos cómo acelerar. Aceleran por nosotras, nos transportan. Esperan expectantes el día que nos convirtamos en… ¡en sombras! La única transformación es colocarle un vestidito al pichón, incentivarle a que use perfume, maquillaje, que cubra los poros y dome lo salvaje, que se reprima, cubra, oculte y tape, ¡que refine hábitos triviales! Evitamos las palabras, susurramos con sofisticación, remplazamos por “PIO, PIO” a la voz. Anestesiamos el interior, hay que tenerle miedo al león, la explicación de cómo aprobar la violencia a través de la sumisión, ¡estoy harta! Terminado este ritual, todas conocemos el final… El comienzo de una vida innovadora, perfecta, discreta, ¡pero repleta de miedos! No es más que un sorbo dulce en un destino amargo. No lo vemos nunca más, buscamos encerrarnos en casa y no volverlo a tocar, tuvimos una experiencia traumática.
—El tractor no es cosa de mujeres.
Esa frase será aceptada por nuestros oídos, y nuestras mentes.
Sequedad en la boca, aceleración del pulso, mareos, transpiración, fatiga. Ya aprendí cómo temblar, enfocar mis ojos en sus ruedas, sentir cómo puedo ser aplastada por ellas. ¡Puedo ser atropellada, puedo tener un accidente, puedo carecer de suerte, equivocarme, caerme!
Mi tía Marta, mi abuela, mamá y todas… ¡absolutamente todas! Abandonaron al tractor, aprendieron a amasar, a tejer, a volverse invisibles, enterrar la satisfacción, no disfrutar, ocultar el ser y olvidar cómo contar hasta tres.
—Mami, ¿sabes qué pasa?
— ¿Qué hija?
—El problema es que no contás hasta tres, nunca con los números saltándote en el pecho.
—Sí que cuento, escuchá bien: uno, dos, tres.
—Pero lo haces mirándome.
— ¿Y cuándo queres que lo haga?
—Cuando estés a punto de convertirte en águila.
—Hija… ninguna mujer puede convertirse en águila.
— ¿Alguna vez lo intentaste?
—Pásame la harina mi vida.
Esa noche, todos celebraron en mi nombre. Cantaban, gritaban y tomaban, había vino y comida, mesas grandes con manteles coloridos, pan de sobra. El objetivo consistía en demostrar quién era capaz de comer más, acelerados, histéricos y sin calma, algunos parientes ni me saludaban… Quizás siquiera recordaban los rasgos de mi cara. Los hombres comenzaban con las carreras, las esposas incentivaban, porque ellas no podían hacer lo mismo.
—La adrenalina da a apetito, y nosotras lo disminuimos.
— ¿Con qué tía?
—Cocinándoles pastelitos.
—¡Guau! ¡Que divertido! —exclamé sarcástica.
No fue por egocéntrica, mucho menos por llamar la atención, fue solamente la necesidad atragantada en la garganta, alterándome el corazón, obsequiándome unas alas, incentivándome a escalar esa montaña.
Tenía al nido desprendiéndose de la piel, obligándome a crecer. Era diferente a mis amigas, simplemente no lo entendía. Me gustaba, me fascinaba, ¡lo amaba! En secreto me subí a él, con las piernas inquietas, casi a punto de caer, mis manos eran pequeñitas, se dejaban arropar por el tacto inminente y desigual.
¡Lo logré!, no tuve miedo, aceleré, con la frente en alto, con la sonrisa de quien transforma en eternidad la adrenalina de un rato.
¡Aceleré, aceleré, aceleré! Fue cuando miré para abajo y noté que el jardinerito me quedaba chico.
Les había ganado a todos los hombres, ¿y qué contestaron?
—La dejamos ganar porque es mujer.
Estaba a punto de enloquecer…
El ritual de los tractores no funcionó conmigo, porque cuando me enseñaron a tener miedo, yo aprendí vencerlos.
—Doctora, ¿puede ser que todas tengan lo mismo? —pregunté.
—Sí, todas tus parientes padecen de amaxofobia. ¿Sabes por qué los tractores son los únicos vehículos conflictivos?
—Sí, por el ritual.
— ¿Qué?
—Debe ser casualidad —respondí, no le iba explicar toda esa locura.
—A mí me enseñaron a tenerle miedo a la frustración.
— ¿Y qué hizo doctora?
—Estudié para ser psicóloga —nos reímos sin parar.
A veces te educan para tenerle fobia a la igualdad.
