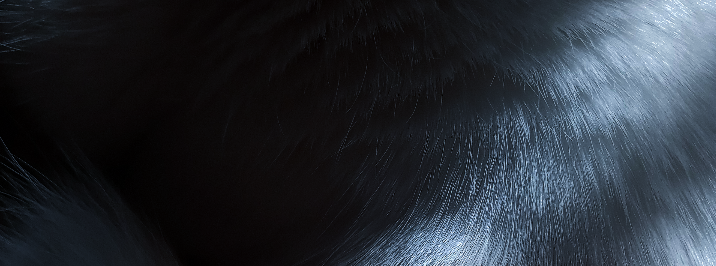Rituales y cábalas
Es martes 10:30pm. Se haya afuera, en la humedad del pasto verdoso y tierno, junto a un cielo ya anochecido. Mira las estrellas sin entenderlas. Se siente ansiosa por encontrar cobijo. Camina ligera por el piso, acaricia las lajas rasposas, las detiene. Abre sigilosa la puerta, como un secreto, se desliza a través de ella. El aire cálido la recibe, su nariz descubierta y un tanto húmeda siente el cambio. Se mueve ligera, impoluta, suspicaz. Atraviesa el aire grisáceo de la cocina en penumbras y decide comenzar esa escala infinita que le proponen las escaleras, es rápida. Se permite ir subiendo escalón por escalón sin saber de teorías y ciencias, solo segura de a dónde debe ir.
La puerta cerrada le presenta uno de sus grandes dilemas, pero abrirla ya es uno de sus talentos. Se adentra y atraviesa el cuarto, entre sombras que ven, entre obstáculos y trampas. Con astucia se sube a la cama, siente el pelaje del acolchado que es casi un espejo del suyo. Va empujando el colchón, armando pozos. Se topa con su cuerpo, la encuentra. Por suerte hoy no será una excepción. Decide llamar su atención cual niño que no sabe hablar: con el tacto, la piel, la lengua y las marcas. Con el mismo cariño que se puede tener por lo dulce ella le permite entrar a la cama, entre capas de acolchados y vapores. Ingresa entusiasmada por amoldarse a las formas, por esconderse como en un juego.